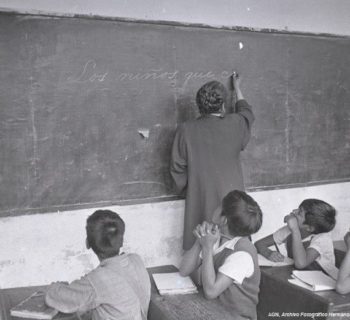Por: Roberto Castelán Rueda (@CastelanRob)
11 de septiembre 2016.- La iglesia católica y los grupos religiosos que organizaron la marcha eufemísticamente llamada "en defensa de la familia", son la representación política de una expresión religiosa cuyo único objetivo es lograr el control del estado para saldar una deuda con el siglo XIX, en donde, después de años de sangrientos enfrentamientos, se logró la separación de intereses entre la iglesia y el estado.
Esta separación significa, explícitamente, que los asuntos internos de la iglesia no son competencia del estado y que la iglesia como administradora de las prácticas religiosas no puede normar los vínculos que los ciudadanos de un estado laico establezcan con libertad entre ellos.
Sin embargo los tiempos cambian, no estamos en el siglo XIX cuyos alcances políticos se agotaron en el siglo XX. Hemos construido una sociedad secular a la sombra de un estado laico que garantiza la pluralidad religiosa y la diversidad de ideas en todos los temas y nuestro contacto más cercano con diversas civilizaciones de todo el mundo, nos llevó a modificar, en este siglo XXI nuestra constitución política para convertir a los derechos humanos en el eje rector sobre el cual se debe construir una sociedad más plural y más solidaria.

Marcha en contra del matrimonio igualitario. Foto: Facebook del Frente Nacional por la Familia, Capitulo Jalisco.
La iglesia católica y los grupos políticos que la representan en las diferentes organizaciones sociales, incluyendo organizaciones políticas y de gobierno, no lo ven así. Para ellos, el respeto a los derechos humanos, de los cuales por cierto son sus enemigos naturales como lo han manifestado en innumerables ocasiones, son solo el instrumento, el espacio, la cobertura que les permita saldar una vieja deuda y volver a ocupar el papel protagónico que tuvieron durante muchos años en la historia de México.
La iglesia católica y sus aliados, aprovechan los espacios de libertad que ofrece la democracia para debilitarla y despojarla de su esencia plural. Sus actos no tienen como objetivo el fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos. Ellos saben perfectamente que la sociedad secular se encuentra desprotegida paradójicamente por su principal virtud: la libertad. Saben, y lo aprovechan muy bien, que todo intento por restringir las libertades de expresión y manifestación de sus ciudadanos debilita la democracia, aunque estos intentos tengan como fin protegerla de sus enemigos y saben también, que esos espacios de libertad se pueden convertir en el mejor caldo de cultivo para las expresiones totalitarias como las que enarbola esa expresión religiosa.
Esta paradoja que el filósofo Jürgen Habermas resume en la pregunta "¿hasta qué punto la democracia puede mantener un trato tolerante con los enemigos de la democracia?" no tiene una fácil respuesta y aparentemente pone a los ciudadanos de una sociedad democrática en un callejón sin salida, un aparente juego del prisionero en donde se corre el riesgo de que cualquier respuesta sea incorrecta y se revierta en su contra.

Marcha en contra del matrimonio igualitario. Foto: Facebook del Frente Nacional por la Familia, Capitulo Jalisco.
La solución puede ser la más fácil pero al mismo tiempo, dadas las características de nuestro país, podría también ser la más difícil: la apuesta por la educación, la cultura y la defensa política de la democracia.
Una sociedad bien educada sabría afrontar sus problemas encontrando respuestas apropiadas para cada uno de ellos sin que estas le lleven a constantes enfrentamientos entre sus ciudadanos. Un buen discernimiento es el antídoto en contra del fanatismo y la intolerancia. Una sociedad que no es capaz de discernir entre lo que la fortalece y lo que la debilita es una sociedad que se convierte en fácil presa de odios y fanatismos y convierte sus espacios públicos en campos de batalla en donde reina la intransigencia e invariablemente triunfan las posturas más dogmáticas.
Por su parte, la cultura dota al ciudadano de un conocimiento, aunque tal vez se pueda hablar de sensibilidad, por medio del cual logre insertarse en el mundo y comprenda en su totalidad la pluralidad de ideas y valores del mismo. La cultura humaniza y acerca a otros tipos de formas de reflexionar sobre el mundo.
La defensa política de la democracia, nos lleva a la pregunta inicial y nos obliga a plantearla de otra manera: ¿tiene la democracia enemigos? ¿Quiénes son? ¿Cómo advertir del peligro que representan? Los ordenamientos constitucionales garantizadores en contra de los peligros totalitarios, corren el riesgo de convertirse en mordazas a las libertades y una constante tentación para quien busque aplicarlos al menor pretexto.

Marcha en contra del matrimonio igualitario. Foto: Facebook del Frente Nacional por la Familia, Capitulo Jalisco.
La única salida es el fortalecimiento político de la democracia y, querámoslo o no, de sus principales instituciones. En una democracia fuerte, los peligros totalitarios se diluyen más fácilmente y no amenazan ni a su estructura ni ponen en peligro su pluralidad. Una democracia fuerte es garantía del respeto de la laicidad del estado sin que esto genere constantes conflictos entre sus ciudadanos e inhibe cualquier acción en su contra.
Por el contrario, una democracia débil, como la nuestra, es semejante al animal viejo, herido o desprotegido de la manada y se convierte en presa fácil de los hambrientos totalitarismos, incluido en ellos, esa línea retrógrada de la iglesia católica que por desgracia, en la actualidad, es dominante.
O comenzamos por fortalecer la democracia, o comenzamos, como parece ser el caso a construir la versión mexicana de nuestra propia República de Weimar.